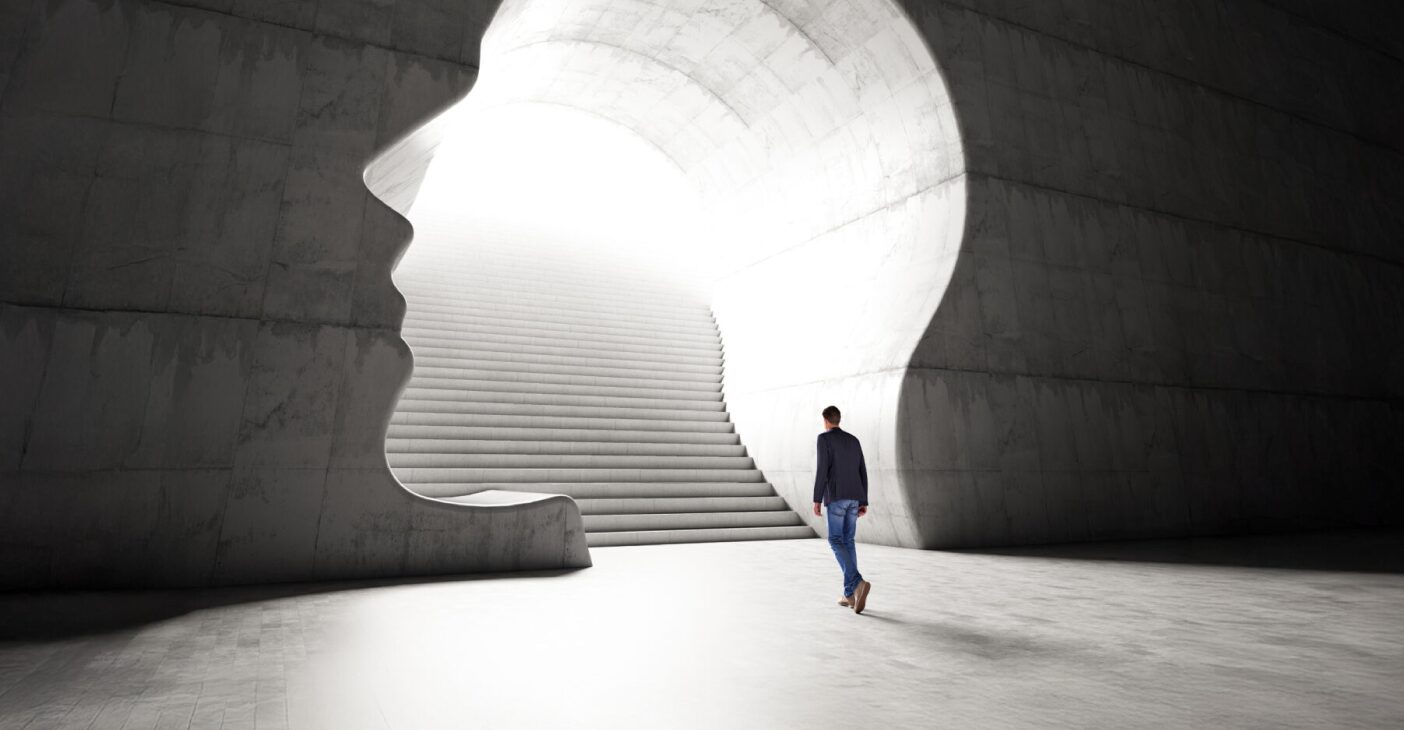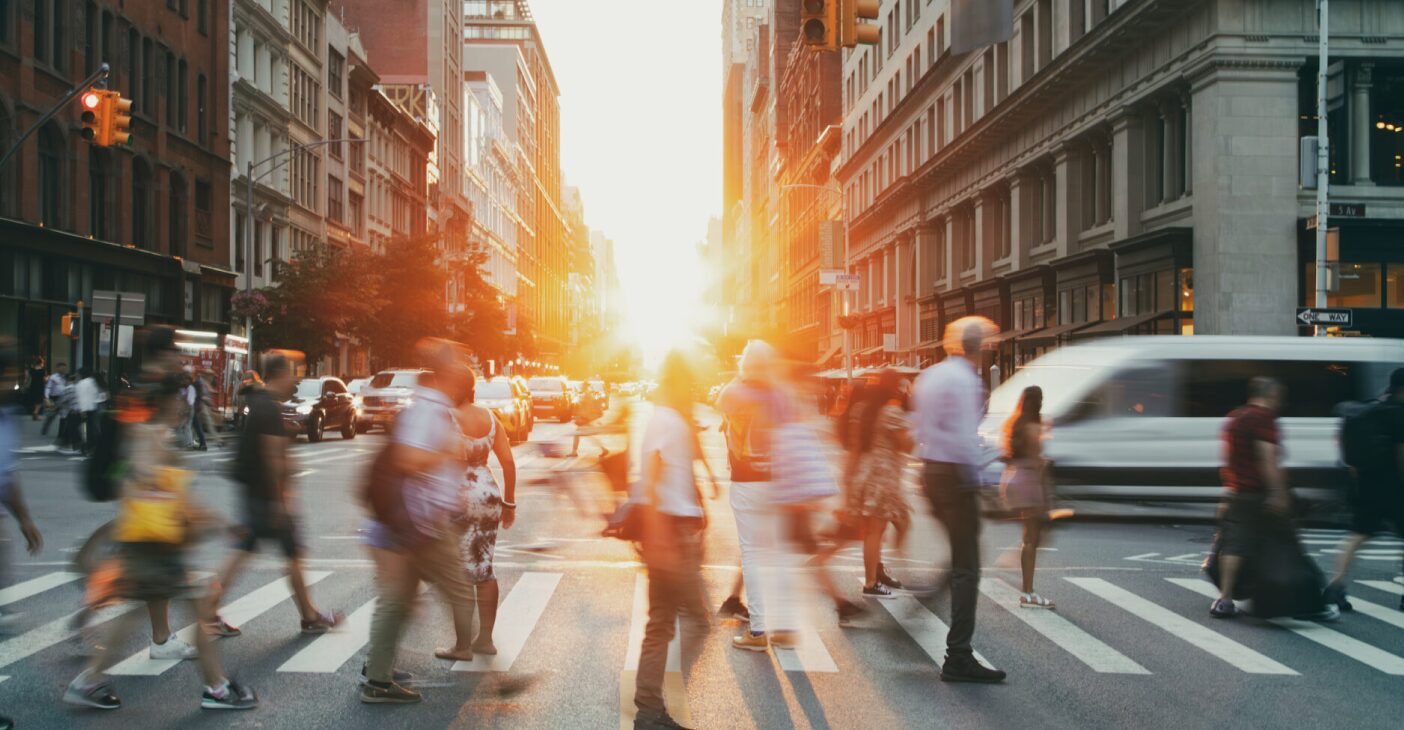Poeta, profesor de literatura, columnista de El Mercurio y comunicador. Creador y conductor de programas como La belleza de pensar y Desde el jardín.
Director de «País Humanista», Universidad San Sebastián.

En su libro “Arqueología de lo cotidiano”, el filósofo chileno Humberto Giannini explica por qué el diálogo -que distingue de la conversación- es indispensable en una comunidad:
“Es porque la comunicación habitual rutinaria se halla seriamente entrabada en su discurso. O porque está francamente en crisis, que el diálogo llega a hacerse indispensable (…). Un alto en el “modus vivendi”, en el curso rutinario de las cosas. Transgresión a su modo irreflexivo de ser”.
Y luego afirma: “Pero nosotros hablamos aquí de un diálogo verdadero, en contraposición al diálogo de sordos en que nadie se expone a la cualidad intrínseca del argumento ajeno (…)”.
Giannini invitar a tratar las ideas más como huéspedes que como propiedades personales: por una conciencia que sepa “dejarlas partir”, lo que, hay que decirlo, resulta sumamente arduo para las cuestiones de fe (…)”.

Según Giannini, “para la argumentación política, en la que se juegan los intereses terrenales de los individuos, la instauración de una sociedad dialogante es un imperativo moral. En esto se juega nada menos que la humanidad del ser que solo mediante el ‘logos’ es hombre”.
Las reflexiones de Giannini, escritas hace varias décadas, me parece que tienen absoluta vigencia en el Chile de hoy. Las conversaciones en nuestra sociedad están en crisis, contaminadas por lo que Spinoza llamaba “las emociones tristes” (resentimiento, rencor, ira, etc.). Son tiempos crispados los que nos toca vivir en los que o no conversamos lo suficiente (en la familia, en el barrio, en los colegios) o en los que no sabemos derechamente conversar. El mismo Giannini define la conversación como una de las formas más altas de la hospitalidad humana. Conversar es dar hospitalidad al otro.

No estamos siendo hospitalarios, y no podemos serlo si nuestra sociedad está afectada por la sospecha, la pérdida de confianza y el miedo. El deterioro del tejido de conversaciones que constituye a una comunidad debilita a esa comunidad por dentro; y, por otro lado, la irrupción de la “comunicación digital” en nuestras vidas ha hecho que más que “comunidades” existan “enjambres” (como afirma el pensador coreano-alemán Byung Chun Han). Los problemas de convivencia escolar (con violencia en los colegios), las discusiones que terminan en violencia e incluso muerte en las calles (algo que se ha hecho habitual), entre otros, son algunos de los síntomas de una sociedad enferma que hay que atender. Ello se ha agravado después de la pandemia y, también, del estallido social, pero es algo que viene incubándose por décadas.

Si el espacio de las conversaciones se ha deteriorado en la vida cotidiana de todos a ese punto, es ahí donde el diálogo se hace indispensable, como una señal que las élites deben dar a la sociedad enferma de incomunicación, como una pedagogía o “paideia” que muestre que el escuchar al otro es posible y eficaz. El diálogo en estos tiempos, nos recuerda Giannini, es un “imperativo moral”. Pero nuestras élites están fallando en este punto y las señales que dan todos los días van justo en la dirección contraria: al interior de la conversación de la clase política priman la descalificación y la caricaturización del otro, el considerar al adversario como un enemigo a destruir, el privilegiar la comunicación por las redes sociales que la conversación y el diálogo cara a cara. Las élites, que debieran ser modelos o referentes de diálogo (ser político es también ser educador), hoy se están convirtiendo en antimodelos. Aristóteles coloca la amistad en el centro de la filosofía y la política, y dice que aquella es una comunidad de acciones y pensamientos. Esa amistad, la amistad cívica, es la que, por falta de diálogo, está dañada y es urgente repararla.
Para el filósofo alemán Hans Gadamer, la experiencia del mundo es desde el principio experiencia de la alteridad. ¿Y cómo se da esa experiencia de la alteridad (de “alter”, “otro”): en la conversación, en el diálogo? No hay para Gadamer ninguna experiencia, ni lenguaje posible, fuera del diálogo. Pero lo que hoy tenemos no son diálogos, sino monólogos autistas de “tribus” encerradas en sí mismas, retroalimentando sus propios prejuicios, mirándose al espejo, un espejo trizado que nos devuelve una imagen rota.

Escasean modelos de conversación y de diálogo genuinos. Vale la pena recordar este diálogo entre Sócrates, el viejo maestro, y Filebo, el joven discípulo. Filebo, exponiendo un punto de vista sobre algo, afirma: “Este es mi parecer y no he de apartarme de él”, con la característica soberbia de la juventud. Sócrates responde serena pero categóricamente: “Por lo menos aquí y ahora no vamos a empeñarnos en que triunfe tu tesis o la mía, sino que debemos aliarnos los dos en lo que se nos presente como lo más verdadero”. Magnífica respuesta del maestro: nada más peligroso que creer que uno “tiene” la verdad o una verdad: la verdad se construye, se descubre, aparece en el caminar juntos que es el diálogo. Hoy escasean los Sócrates y abundan los Filebos. Y los jóvenes (Filebos de hoy) no tienen ante sí referentes como Sócrates y, por eso, campean la intolerancia, la cancelación, incluso en los pasillos de las universidades, que además de “templos del saber” debieran ser “templos del diálogo”. Pero hoy se lee más a Carl Schmitt (el que popularizó la idea del adversario como enemigo a destruir) que a Sócrates (vía Platón) o a Giannini o a Jorge Millas. En su discurso como rector de la Universidad de Chile, Andrés Bello afirmó que en la universidad “todas las verdades se tocan”; se refería a la necesidad de la conversación interdisciplinaria. Hoy, lamentablemente, en nuestras universidades las verdades distintas parecen no tocarse, sino atacarse y excluirse mutuamente.
¿Es esto pura poesía? No. Más bien pura filosofía y “pura” política. La filosofía occidental, en sus bases, se construyó así, y también la política y, desde luego, la democracia liberal tal como la conocemos, cuando esta reemplazó a la guerra. Pero hoy parece dar más réditos electorales llevar la guerra al interior del diálogo político, y se juega con ello, pero se está jugando con fuego.

Sócrates revolucionó la sociedad ateniense con el diálogo y ello lo llevó al martirio. Hay ejemplos en el siglo XX de revoluciones a través del diálogo que no han terminado con sus impulsores en el martirio y que han permitido a las sociedades salir de momentos de polarización y confrontación. Ahí está el ejemplo señero de Nelson Mandela, líder de Sudáfrica, que salió de la cárcel y cruzó la calle para ir a visitar a su “enemigo”, el jefe del gobierno blanco que lo tuvo años en prisión, tomar té con él y cambiar el rumbo de la historia. O el ejemplo de un importante líder de la izquierda latinoamericana, el expresidente de Uruguay “Pepe” Mujica, quien cruzó también a la otra orilla, dejando atrás el odio y la rabia del guerrillero, para ir a conversar con sus adversarios. Son notables sus homenajes a adversarios políticos suyos: ejercicios de admiración que escasean por estos lados.
Los dos procesos constitucionales fallidos pudieron haber sido magníficas escuelas de diálogo y espacios de acuerdos y encuentros. Pero izquierda y derecha se farrearon esa posibilidad. Asistimos -más en el primero que en el segundo proceso, hay que decirlo- a un “diálogo de sordos en que nadie se expuso a la cualidad intrínseca del argumento ajeno (…)” -como dice Giannini. Se cree que llegar a acuerdos, dialogar es ser poco “valientes” y se acusa de cobardes a los que se arriesgan a eso. En realidad, el verdadero coraje es el del que se atreve a tratar sus propias ideas -como dice Giannini- más como huéspedes que como propiedades personales. El mismo filósofo describe lo difícil de esa tarea: “Dejar partir las ideas resulta sumamente arduo para las cuestiones de fe (…)”. Se confunde consecuencia con apego a las ideas propias cuando, para hacer política de verdad, es necesario considerar esas ideas como “huéspedes”. Y el problema es que la política -contaminada por las ideologías, donde se absolutizan ciertas ideas- se ha transformado en una suerte de sustituto de la religión. De allí las “cruzadas” y las “guerras religiosas” que abundan en la conversación política, no solo en Chile, sino en el mundo.

Antes que ser leales a las propias ideas, hay que ser leales a la democracia. Eso escaseó -por ejemplo- en el estallido del 2019, donde en algunos sectores falló la lealtad a la democracia misma. Eso se trató de reparar con un proceso constitucional, pero este, en vez de dar una deriva dialogante al conflicto, reprodujo las lógicas tribales de la calle en la discusión constitucional.
Chile no necesita más revoluciones (de uno u otro sesgo), sino “bajar las revoluciones” y sentarse a la mesa o reconstruir la mesa del diálogo severamente dañada. Esa es la única revolución que necesitamos. La revolución que Chile necesita -para recuperar la senda de un desarrollo integral, no solo económico, sino también social, cultural y político. Es la revolución del diálogo. Para ello se requieren liderazgos con coraje que “quemen” sus capitales políticos, que se arriesguen, que den el salto de conciencia que cada cierto tiempo deben dar nuestras democracias para reconstituirse y reconstruirse desde los fundamentos de la amistad cívica.

¿Cuándo será eso posible? Como clamaba Neruda en su nostálgico poema sobre Chile: “Chile, ay ¿cuándo y cuándo me encontraré contigo?”. Nuestra nostalgia debe ser la del reencuentro, de la hospitalidad en la conversación y el diálogo, de la búsqueda socrática de la verdad construida entre distintos y “legítimamente otros”, como repetía hasta el cansancio Humberto Maturana. Enseñarle al joven Filebo a caminar junto a su adversario para ir a buscar o construir juntos una verdad compartida, un sentido común.