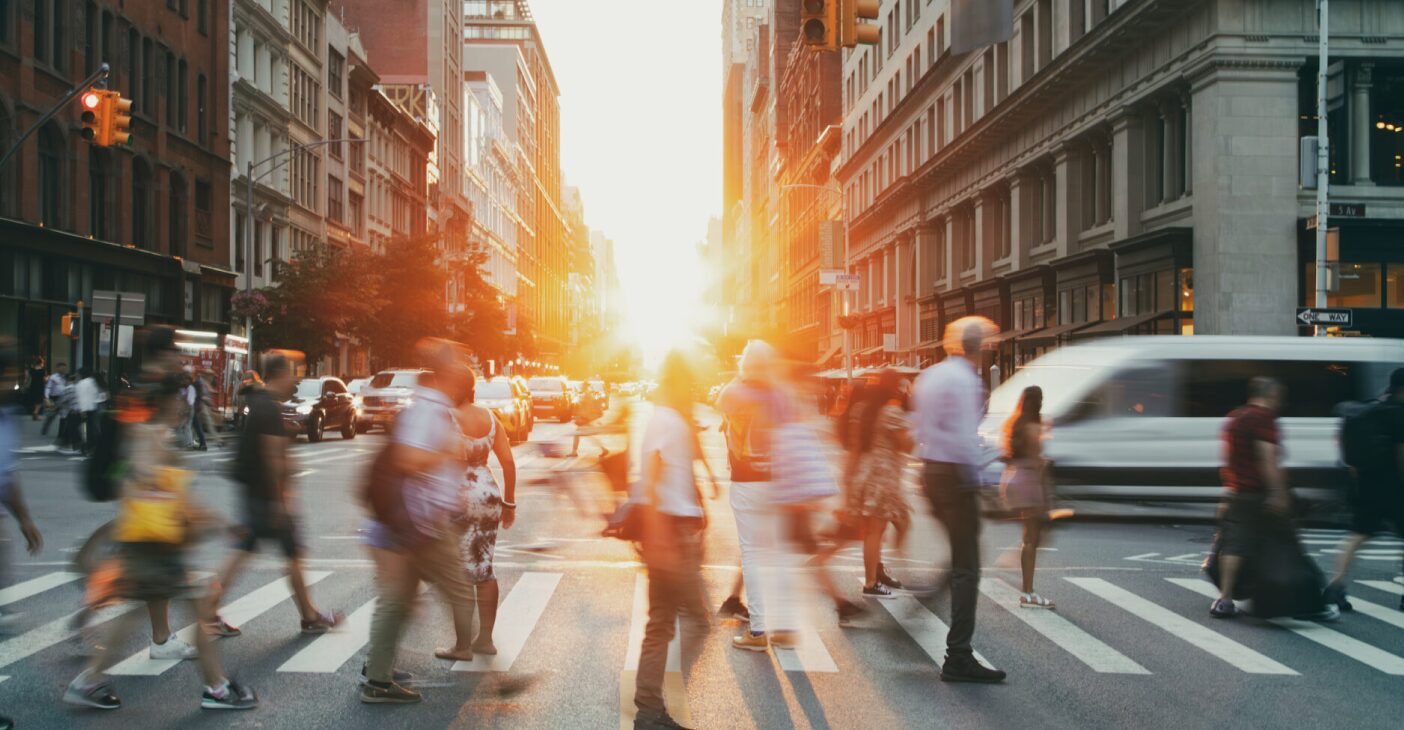Por Carlos Peña
Abogado, académico, con estudios de posgrado en Sociología y Doctor en Filosofía, es uno de los intelectuales más influyentes de Chile. Desde 2007 se desempeña como Rector de la Universidad Diego Portales. Figura central del debate público, es columnista dominical de El Mercurio y participa activamente en instituciones como CIPER Chile y el Museo de la Memoria, donde integra sus directorios. Es autor de numerosos libros y ensayos, su obra aborda temas de filosofía política, sociedad y vida democrática, lo que lo ha consolidado como una de las voces más relevantes del pensamiento contemporáneo en el país. Recientemente publicó Humanidades, libro en el que reflexiona sobre el papel crucial que estas disciplinas cumplen en la cultura y la vida social.

y rector de la Universidad Diego Portales.
Para advertir la importancia de las humanidades, y caer en la cuenta de lo que perderíamos si prescindiéramos de ellas, puede ser útil comenzar dando un vistazo en derredor.
Recorra con su mirada lo que lo rodea. ¿Qué ve?
Es probable que vea un mall o un centro comercial, una iglesia, una calle que va en esta o en aquella dirección, una escuela o una universidad.
E incluso es probable que mientras usted lee estas líneas se encuentre en una oficina, o en una casa, o en un parque, o que le dé un vistazo apenas mientras carga bencina en una estación de servicio. Pero ¿qué son el mall, la iglesia, la calle, la escuela, la universidad, la oficina o la estación de servicio que ahora ve? Es evidente que ninguna de esas cosas que usted dice ver puede ser reducida a la materialidad que las constituye, a los materiales de que están hechas o construidas. No son ni edificios ni simples objetos físicos. Desde el punto de vista material, una iglesia no se diferencia en nada de un centro comercial, ambas están construidas de materiales similares, e incluso un observador que viera lo que en ellas ocurre, y se detuviera a describir el comportamiento externo de quienes en ellas se reúnen, no advertiría diferencias: ambos lugares congregan personas, en ambos hay gente mirando con detención cosas o figuras mientras caminan a paso lento.

Luego, debiéramos concluir que lo que nos rodea no son hechos.
Son significados, sentidos invisibles. Estamos, pues, rodeados de significados que subyacen a las cosas.

Nuestro mundo, en suma, no es una suma de hechos, no está compuesto de meras facticidades. Lo propiamente humano es dotar de significado a los hechos, atribuir un sentido a lo que nos rodea. Sabemos que hubo algo humano allí donde hay un signo o un símbolo, un esfuerzo por representar un significado. Incluso, el paisaje -el espacio que lo rodea, la disposición de los árboles- tiene un cierto significado. E incluso cuando se trata de naturaleza en bruto, decimos que en ella subyace la maravilla del universo. Es como si el mundo fuera un texto lleno de significados que desciframos espontáneamente y en medio del cual nos movemos. Octavio Paz, el gran ensayista y poeta, escribió un ensayo cuyo título describe bien nuestra condición: El mono gramático, mono sí, sin duda; pero capaz de manipular y producir signos. Y en otro de sus ensayos – Claude Levi-Strauss o el nuevo festín de Esopo– insiste en la misma idea. La de que estamos rodeados de textos a ser leídos o descifrados, la sociedad entera y la cultura como un sistema de comunicaciones.

¿Qué relación media entre ese fenómeno que nos rodea, una realidad constituida por significados, y las humanidades?
Para saberlo es útil detenerse ahora brevemente en las ciencias y la tecnología. Las ciencias y la tecnología son capaces de gigantescos prodigios que van desde el rediseño del genoma a la inteligencia artificial y ello gracias a su manejo y dominio de la facticidad, de los hechos. El mundo en derredor es para la ciencia un mundo de hechos, de causas entrelazadas unas con otras, una gigantesca cadena de causalidades que cuando la conocemos nos permiten manipular el mundo a nuestro amaño. En la medida en que todo son hechos vinculados unos con otros, para la ciencia la muerte de un niño o el apagarse de una estrella son equivalentes. En ambos casos se trata de entropía, de la segunda ley de la termodinámica, así se trate de la muerte de un niño por una enfermedad repentina. Y es que la ciencia -no los científicos, la ciencia en cuanto tal- es ciega al significado. Para ella el significado carece de relevancia puesto que no es un hecho.

Por eso, si tuviéramos solo ciencia, si entusiasmados con los prodigios de que ella es capaz destináramos todos nuestros esfuerzos a la ciencia, la tecnología y la innovación, y descuidáramos a las humanidades, la literatura, la filosofía, el arte, el mundo en torno nuestro acabaría desapareciendo o, lo que es casi lo mismo, nosotros nos volveríamos ciegos a él y acabaríamos moviéndonos y deslizándonos en medio de puros hechos.
Así, la literatura, la filosofía, el arte, la música, la arquitectura, nos permiten ver o apreciar el mundo en derredor, caer en la cuenta de que todo él es un mundo de significados, de cosas que se estiran más allá de sí mismas, como si la realidad real, aquella que nos importa y que nos seduce, no fuera el edificio o el paisaje, sino el sentido que les subyace y hacia lo que él apunta o indica.
Las humanidades son, pues, un ejercicio de lectura del significado que subyace a lo que nos rodea.
No es raro entonces que en el origen de lo que hoy llamamos humanidades se encuentre la filología. La filología es más antigua incluso que la filosofía y consiste en la delectación, el asombro que produce el misterio del lenguaje, el hecho de que los signos que ahora escribo sobre el papel, o los sonidos que emitimos cuando conversamos, la rara circunstancia que con un puñado de signos podamos representarnos una circunstancia o incluso un mundo completo. Los primeros filólogos (hoy diríamos los primeros que se dedicaron al cultivo de las humanidades) se preguntaron cómo era posible que las palabras significaran, cómo era posible que un puñado de dibujos o sonidos nos permitiera tener un mundo en común. Todos ellos, desde los tiempos en que aparecen los poemas homéricos, hacia el siglo VI a.C., y de ahí hasta nosotros, se vieron intrigados por el hecho de que lo que llamamos mundo humano es un mundo hecho de símbolos y de significados.

Las humanidades entonces, a diferencia de las ciencias y de la tecnología, exploran esa dimensión de la realidad que ni vemos, ni tocamos, pero que nos constituye y sin la cual la condición humana dejaría de ser lo que es. Para advertirlo, piense usted en definirse a sí mismo. Es evidente que usted no es la corporalidad que lo constituye, que bien mirada está compuesta de lo mismo que cualquier otra. Lo que lo constituye a usted y le confiere cierta identidad es una trayectoria que usted reconstruye asignándole una cierta intencionalidad, un cierto proyecto, en suma, un significado. La vida humana es, a fin de cuentas, un proyecto a ser realizado que elabora aquel que la vive, y ese proyecto baña e inunda de significado el conjunto de sus actos. Y lo que se dice de una vida humana individual, vale también, y sobre todo, para la vida colectiva y para la cultura. George Steiner, el gran crítico de la literatura, observa que los seres humanos tenemos la misma estructura cerebral e igual aparato fónico, y sin embargo, en el mundo se hablan miles de lenguas. ¿Por qué? Simplemente porque cada ser humano intenta tender sobre el mundo su propia malla de significados.
La humanidad, la humanitas que nos constituye (esa es la expresión que empleó Cicerón) consiste en esa condición de estar anegados de significados que nos orientan, que confieren sentido a lo que somos y a lo que nos rodea.
Indagar en ellos es la tarea de las humanidades. Mejor aún: indagar en ese fenómeno es la tarea de las disciplinas que reunimos bajo el nombre de humanidades.
Un buen ejemplo de ello lo constituye la literatura.
A menudo creemos que la literatura, las novelas por ejemplo, cumplen la función de distraernos, de aligerarnos la vida al permitirnos imaginar otras distintas a las que tenemos, o de consolarnos frente a los tropiezos o permitirnos escapar del horror doméstico.

Esa función la cumple, desde luego, la literatura; pero por sobre todo la literatura constituye una forma de conocimiento, una manera de asomarnos a nuestra propia condición, de explorar aspectos de lo que somos que ninguna otra disciplina o quehacer permite. Kafka, por ejemplo, explora la trampa en que se ha convertido el mundo moderno (hay momentos de la historia, observa Kundera, en que el mundo se parece a las novelas de Kafka); Flaubert, en Madame Bovary, el dilema del amor romántico, la posibilidad de que las instituciones puedan erigirse sobre la espontaneidad del amor; Cervantes, la manera en que la realidad está hecha de ficción, una sobre otra, al extremo que incluso la realidad (como ocurre al Quijote de Avellaneda en la segunda parte de El Quijote) puede ser convertida en una; Javier Marías indaga, en Corazón tan blanco, el peso del pasado y el secreto en la vida humana; L. Sterne, en el Tristam Shandy, la forma en que solo podemos existir si somos capaces de escapar al tiempo; Hernán Díaz, en Fortuna, la forma en que el dinero nos teledirige como todo lo que anhelamos acabarán siendo ficciones. Y así. La literatura entera es una forma de indagación en la condición que nos hace humanos.
Entre el siglo VI a.C. aproximadamente, cuando la filología aparece en el horizonte intentando dilucidar el misterio del lenguaje y el siglo XIX que es cuando las humanidades se separan de las ciencias sociales (a partir de la cátedra de filología que instala Humboldt), Wilhelm Dilthey confiere a las humanidades un particular fundamento que subsiste hasta hoy. Ellas, a las que llama “ciencias del espíritu”, son, explica, una ciencia de la interpretación, una forma de desentrañar los significados que subyacen a los textos. Pero no solo a los textos como el que ahora escribo, sino que para Dilthey la cultura entera aparecía ante la conciencia humana como un texto a ser interpretado. Las humanidades mostrarán pues que la cultura entera, la historia, es la interpretación de una interpretación, sin que nunca podamos asegurar que hemos llegado a leer el texto original.

¿Importan las humanidades?
Desde luego que importan. E incluso más que las ciencias y la técnica si queremos que los seres humanos sean conscientes de su condición y lúcidos ante la pregunta que asoma una y otra vez en la cultura respecto del sentido, o el sinsentido, de la existencia.