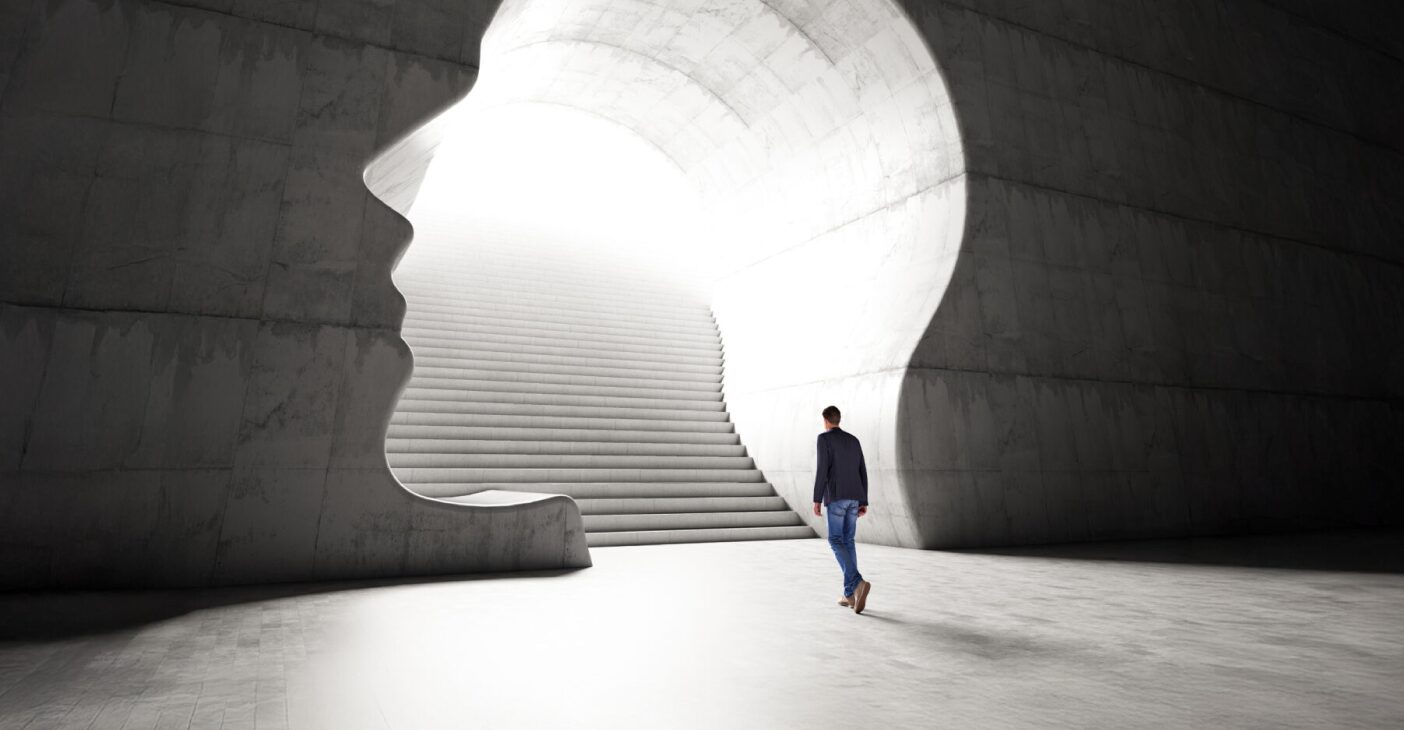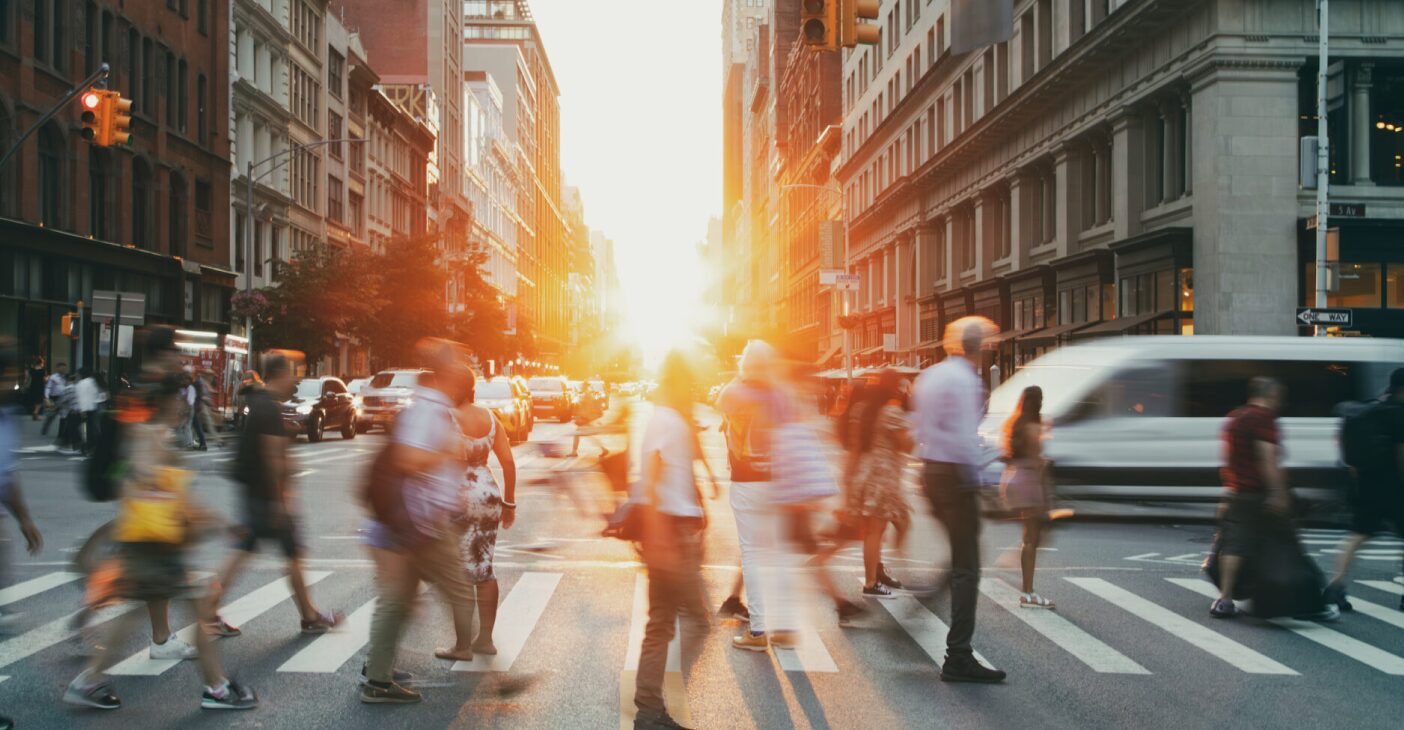Por Paz Zárate
Abogada de la Universidad de Chile, Master of Laws, Universidad de Cambridge, Doctoranda, Universidad de Oxford. Experta en solución pacífica de controversias. Cuenta con 25 años de carrera profesional como asesora de Gobiernos, organismos internacionales y empresas multinacionales. También es académica e investigadora en instituciones nacionales y extranjeras, y analista para medios líderes a nivel global. Es investigadora senior de Relaciones Internacionales y Defensa de AnthenaLab.
Basta una mirada de reojo al acontecer internacional para darse cuenta de que en los últimos meses el mundo parece haberse subido a un Tagadá de sacudida incesante. El ritmo noticioso no da tregua, y al centro de esta movediza pista se encuentra Estados Unidos. Titular tras titular, la sorpresa global es generalizada.

Tanto el electorado estadounidense como el resto del mundo habían vivido ya una primera administración del Presidente Donald Trump.
Para un segundo mandato, la expectativa natural era una repetición de esa experiencia, que en materia internacional no había causado un daño mayor, y se daba por descontado que habría, por vía de desregulación y reducción de impuestos, un impulso extra a la economía estadounidense y probablemente mundial.
Sin embargo, Ia realidad ha chocado con la expectativa. Tanto por la vía económica como por la vía política, hoy la superpotencia está rompiendo paradigmas que constituyen el orden global que conocemos, en maneras que no se avizoraron en profundidad durante la campaña electoral. A continuación, algunas claves.
La más importante estrategia del actual gobierno estadounidense para ampliar y reforzar la supremacía de Estados Unidos es, sin duda, el reseteo del comercio global.
La nueva visión estadounidense
El sistema internacional creado hace 80 años, después de la Segunda Guerra Mundial, ha tenido como piedra angular el libre comercio como forma de acercar a las naciones y hacerlas progresar; el desarrollo de normas básicas (el derecho internacional contemporáneo), y la cooperación voluntaria entre Estados al interior de foros de estructura lejana a un gobierno mundial al no existir un supraestado. Al centro de esta teoría de conjuntos, Estados Unidos ha mantenido su posición a través de las décadas, entre otros factores, por las ventajas económicas obtenidas (la economía estadounidense es la mayor de todas, con un 25% del PIB mundial), como por la extensión de su influencia o soft power. Mas allá del poderío militar, la fuente del poder hegemónico estadounidense es, sin duda, el sistema financiero global basado en el dólar, y no la manufactura.

La visión de la administración actual es, sin embargo, que el sistema comercial global ha sido perjudicial para los estadounidenses, porque ha permitido que todos los demás países (grandes, medianos y pequeños) se hayan aprovechado a costa de la superpotencia. Por tanto, es el momento de lograr mayores ventajas para Estados Unidos, en aras de reforzar sus industrias.
Para tal fin, dentro de un marco de proteccionismo y transaccionalidad, todas las relaciones bilaterales están siendo revaluadas. Como consecuencia, las alianzas de siempre, como aquellas habidas con Canadá y con Europa, no van más. Y los tratados donde las amistades y asociaciones se han plasmado y desarrollado -incluyendo aquellos sobre libre comercio y protección a la inversión- quedan superados en los hechos, al imponerse de forma global un paradigma totalmente diferente. Engrandecer al país nuevamente (Make America Great Again) significa dejar de lado la estructura que existe hoy.
La guerra comercial
La más importante estrategia del actual gobierno estadounidense para ampliar y reforzar la supremacía de Estados Unidos es, sin duda, el reseteo del comercio global. La herramienta utilizada para hacer realidad esta transformación -el paso de una mentalidad neoliberal a una mentalidad mercantilista- son los aranceles.
El llamado “Día de la Liberación” (2 de abril pasado), la superpotencia aumentó drásticamente los aranceles en todos los ámbitos: gravámenes del 10% como base a las importaciones de más de cien países, y tasas aún más altas respecto de aquellas naciones que el gobierno considera que han tratado a Estados Unidos injustamente. Esta declaración de “independencia económica», sumada a aranceles anunciados ya en semanas previas, elevan el arancel promedio ponderado a un 24%, desde un 3% el 2023, según la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En palabras del nuevo premier canadiense, el economista Mark Carney, a partir de estas medidas arancelarias la economía global ha cambiado de manera fundamental, dado que el sistema de comercio global, anclado en Estados Unidos, y de reglas establecidas en tratados que referencian al sistema de la OMC, ha sido desechado de facto por su actor más importante.
¿Forzará esta verdadera revolución necesariamente un renacimiento industrial estadounidense? La apuesta es riesgosa. Las inversiones que se necesitarían requieren tiempo (más de un período presidencial de cuatro años), reglas claras, estabilidad. Además, no todos los actores foráneos relevantes estarán interesados en ser parte de esa reindustrialización estadounidense: por razones geopolíticas, varios podrían optar por reducir riesgos mediante diversificación de mercados, intentando así que el sistema comercial actual y su institucionalidad sobrevivan al menos entre ellos.

Mientras tanto, la guerra comercial que se ha desatado está golpeando los mercados de valores, provocando una caída en la confianza de consumidores e inversionistas, y un aumento en la probabilidad de recesión a nivel global este año (60%, según JP Morgan, sin incluir aún las represalias comerciales en ese cálculo). De este modo, también el sistema financiero mundial se fragiliza, sin que puedan descartarse otras medidas revolucionarias estadounidenses respecto de la deuda (un área de vulnerabilidad) y de la libre circulación de capitales.
La planificación que necesitan el comercio y la inversión se dificultan en medio de la incertidumbre y con los mecanismos que resuelven controversias bloqueados o desautorizados en la práctica.
Un mundo multipolar y caótico
Este panorama nos retrotrae a más de un siglo atrás en cuanto a estructuras de poder. No tener un sistema comercial sino una jerarquía informal, volátil, hace impredecible relaciones y flujos consustanciales a la globalización. La planificación que necesitan el comercio y la inversión se dificultan en medio de la incertidumbre y con los mecanismos que resuelven controversias bloqueados o desautorizados en la práctica. Además, como consecuencia del retiro estadounidense de la estructura actual, queda un vacío significativo en la defensa del libre comercio y el multilateralismo.
China, un modelo no democrático cuya política exterior y comercial está marcada por su pragmatismo, se ha manifestado dispuesta a asumir este liderazgo. Sus intentos por aumentar sus redes de cooperación e influencia se acrecentarán notoriamente en distintas latitudes. Al mismo tiempo, China ha expresado estar dispuesta a tener cualquier tipo de guerra que Estados Unidos quisiera tener, y esto explica la fuerte retaliación arancelaria. No obstante, es notable que Trump no se haya enfrentado personalmente con Xi con la misma intensidad con que sí lo ha hecho respecto de los liderazgos de Europa y Canadá, y esto puede ser relevante en caso de que Taiwán sea objeto de una invasión. Más allá de la retórica e incluso de la guerra comercial, es posible que esta actitud se mantenga, en la idea de que tanto Estados Unidos como China y Rusia tengan, en este nuevo orden mundial, cada uno una esfera de influencia donde los demás no intervengan.
Este panorama nos retrotrae a más de un siglo atrás en cuanto a estructuras de poder. No tener un sistema comercial sino una jerarquía informal, volátil, hace impredecible relaciones y flujos consustanciales a la globalización.

En el caso de Europa, la invasión de Ucrania podría terminar de forma adversa para los intereses ucranianos, con pérdida de territorio y el fin a las sanciones estadounidenses a Rusia. Y no hay duda de que el apetito imperial de Putin está abierto para más. En consecuencia, el riesgo de que Ucrania eventualmente desaparezca como tal va en aumento, y, por tanto, también el de una guerra futura entre Rusia y países de la UE. Europa ya experimenta formas de guerra híbrida, como los cortes de cables submarinos, y aunque está decidida a rearmarse para resistir todo tipo de ataques a su modelo y a sus fronteras, el tiempo corre en su contra. Eso sí, mientras lo hace y destina menos recursos a programas sociales, las protestas se harán sentir. La pregunta es: ¿Qué pasará con América Latina, donde además de la influencia china y la influencia de Rusia -ahora amigo de Estados Unidos- podría incrementarse? ¿Cuál será el impacto regional y local de los ataques al sistema del libre comercio, sobre todo para aquellos decididamente abiertos al mundo, como Chile? Son preguntas que abordaremos en una próxima columna.